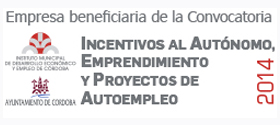Todo comienza antes de notar el frescor del agua, cuando los pies avanzan por la arena, cuando se siente la humedad. Algo empieza a quedarse atrás, algo promete diluirse en la inmensidad líquida del mar.
Me adentro en el mar, mis sentidos están dilatados, elagua empieza a cubrirme progresivamente. El batir del oleaje, la luz destelleante derramada con profusión nos devuelve a la verdad de nuestra pequeñez en este universo de poderosas fuerzas naturales.
Entrando en el mar, a medidas que nos fundimos con él y nos rendimos a su envolvente vaivén, esas fuerzas parecen llevarse todo lo que pesaba y dejarnos la mera satisfacción de vivir.
Quizás la vida sea como esa brisa marina alborotadora… sólo hay que respirarla…
Flotando en el agua, a la deriva, entregándose al fluir de un mar contra el que más vale no luchar, parece más fácil desprenderse de las cargas acumuladas, ver las cosas sin adherirse a ellas, desde fuera.
Sumergido, bajo ese manto salino, siente uno la vaga impresión de lo que debió ser estar en el vientre materno, percibiendo el mundo en sordina.
Cuánta paz al permanecer sostenido por el agua, a su merced, aflojando resistencias…. La fatiga puede ser deliciosa cuando uno deja de luchar contra ella, cuando la tensión se relaja induciendo al abandono. En ese descuido de la vigilancia se accede a un espacio interior de calma, normalmente jodido por las prisas. Nos intuimos de formas nítidas y esenciales.
Que fácil dejarse llevar. Que difícil, a veces, entrar y salir de ahí: lanzarse al agua, saber retirarse.
Pero llegará el momento de emerger, con la piel bruñida, el cuerpo vigorizado, sintiendo el pálpito del mar, el sabor de la sal.
En las olas se encuentran la eterna renovación, el incesante alzarse y caer, caer y alzarse otra vez, en su rumor regular, nuestro aliento, el respirar que va y viene, inspirando y exhalando.




 11 May 2014
11 May 2014
 Escrito por Al-Salmorejo
Escrito por Al-Salmorejo